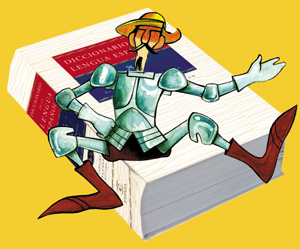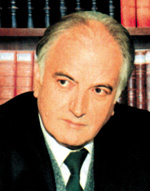
Licenciado Rubén Benítez
“La lectura ha quedado en un plano marginal y selecto. No se emplean más palabras porque se lee menos. Y se lee menos porque las metas de la sociedad y de un elevado número de quienes la integran son ínfimas.”
El habla de
los argentinos
El año pasado la Academia Nacional
de Letras publicó el Diccionario del Habla de los Argentinos, una
recopilación de nuevas palabras sobre la que trabajó un grupo de
investigadores durante cinco años. El libro registra locuciones, giros o modos
de hablar propios de habitantes de este país que los diferencian de cualquier
otro hispanoparlante.
En el libro figuran términos como
miguelito; mersa; mielero y hacer la
pera. Un diccionario que sabe -y explica- qué es un escrache,
y puede manyar perfectamente lo que se dice sin ser ningún
bocho.
En definitiva, se trata de una
publicación que mira por dentro a los que hablan y sabe lo que es
romperse el alma, pisar el palito, irse a los
caños y andar seco. O ponerse el lompa,
morfarse un choripán, piantarse de la casa y
rajar para el cacerolazo.
Lo hicieron entre once personas,
investigadores de la Academia, un poco en la Academia misma -entre fichas, un
par de computadoras que una empresa donó y que ya están lejos de ser nuevas y
libros- y otro poco en la calle.
Los investigadores también siguieron con minuciosa atención los programas televisivos, la internet, sin
olvidarse de las páginas de diarios y revistas.
Usamos nuestro olfato de hablantes. Alguien trae una palabra o una frase, la investigamos, tratamos de ver si
se usa -y cómo- en otras partes, buscamos ejemplos de su aparición
en los medios o en algún libro, si nos parece que forma parte del habla de
los argentinos, hacemos una definición y la pasamos a la Comisión de Habla
de los Argentinos. Ahí se revisa, se acepta o se rechaza, se modifica,
ése es el camino, contó uno de sus autores.
También aclaró que no todas las palabras merecieron estar en el diccionario.Nos fijamos que tenga un uso
reconocido en una comunidad y que no sea una de esas que pasan y se dejan de
usar, agregó.
Para el escritor y periodista bahiense Rubén Benítez, miembro de la Real Academia Española, la decadencia del habla de los argentinos constituye el fiel reflejo de problemas más graves, como el atraso de la educación, el auge delictivo y la carencia de metas superiores en la población.
DEFENDAMOS
NUESTRO
IDIOMA
Si bien las lenguas nacen, evolucionan y mueren con las sociedades en las que aparecen, al final del siglo XX y como consecuencia de la globalización, el ritmo de su desaparición adquirió niveles críticos.
Algunos especialistas sostienen que las 6.000 lenguas que hoy existen en el mundo son un "patrimonio en peligro", por cuanto diez mueren cada año y con ellas desaparecen otros tantos tesoros culturales.
En nuestro país, el deterioro del idioma parece crecer a pasos agigantados, mientras que la escuela no posibilita la generación de anticuerpos para que los más pequeños puedan hacer frente a la barbarie imperante en los medios de comunicación.
Incluso hay quienes sostienen que la libertad de expresión es una mentira cuando las personas carecen del vocabulario apropiado para manifestar con precisión lo que piensan.
En ese marco, la educación primaria y secundaria juegan un papel clave, sobre todo en lo referente a la ejercitación del habla y de un ojo critico e informado, además de la necesaria incorporación de conocimientos en historia y literatura, partes vitales de un capital cultural constitutivo de receptores despiertos y activos.
Para abordar la problemática imperante, y en adhesión al Día del Idioma Español, fecha que se celebra el 23 de abril en conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, (1547-1616), "Familia Cooperativa" dialogó con el licenciado Rubén Benítez, periodista y escritor bahiense que en 1999 fuera incorporado a la Real Academia Española, mérito sólo alcanzado por un muy reducido número de hispanoamericanos.
A su entender, los argentinos hacemos un pésimo uso del idioma castellano, con connotaciones casi obscenas, sobre todo la gente más joven.
"Lo mismo sucede en los medios de comunicación, donde queda reducido a su mínima expresión", sostuvo.
–Si bien en la Argentina, como en cada país, el nivel de expresión difiere de acuerdo a los ámbitos y al nivel cultural de cada persona, se advierte una decadencia generalizada que roza la vulgaridad. ¿A qué atribuye este fenómeno?
–La decadencia social no es del idioma sino de quienes lo usan. Vivimos en una decadencia social generalizada. El idioma responde a las demandas de esa situación. El auge delictivo, el atraso de la educación, la carencia de metas superiores, se prestan a un manejo rudimentario del idioma.
Para tales aspiraciones no hacen falta más que unos centenares de palabras. La palabra es un acompañante del pensamiento y la sensibilidad, dos cosas que apuntan a la excelsitud humana y que se van perdiendo. El idioma no es la causa sino la víctima de esa trivialidad.
–¿Qué importancia le otorga a la lectura en este proceso?
–Ha quedado en un plano marginal y selecto. No se emplean más pa-labras porque se lee menos. Y se lee menos porque las metas de la sociedad y de un elevado número de quienes la integran son ínfimas: pasan por los goces superficiales y pasajeros de la vida. Un espíritu elevado necesita abarcar ámbitos mucho más amplios de expresión y comprensión. La lectura es un deleite estético. Pero la estética y la belleza también están en desuso y descomposición. Pasaron a ser algo a lo que no se aspira y que no se entiende debido al empobrecimiento espiritual. Las demandas son de una superficialidad bochornosa. Basta escuchar alguna canción de moda. Suelen ser de un nivel paupérrimo debido a que también las exigencias son paupérrimas.
–La globalización y el uso de términos extranjeros ¿pueden afectar a nuestro idioma?
–La invasión de términos extranjeros es relativa. De hecho siempre se ha dado y a veces se trata de palabras que tienen vigencia temporal. En el inglés, términos muy usados luego desaparecen o mueren. Nuestro idioma es muy sólido como para aguantar esos embates. Incluso algunos les hacen bien, lo enriquecen, incorporando nuevas formas de expresión. La lengua castellana está llena de préstamos de otros idiomas como el griego o el árabe, por ejemplo.
–Muchas personas, tanto políticos como animadores o conductores de medios de comunicación tratan de disimular sus falencias diciendo que buscan ser fieles al habla del pueblo. ¿Piensa que hablar popularmente es lo mismo que hablar vulgarmente?
–Ellos son parte de esta sociedad. No se han elevado sobre los niveles medios, ni siquiera sobre los ínfimos. Creen que lo importante, lo significativo y lo elevado de la vida es lo que ellos hacen. Estancados en el chismerío y la morbosidad se sienten conformes porque no aspiran a más ni perciben los horizontes extraordinarios a los que podrían aspirar. Si los percibieran no los despreciarían. Además, el circuito comercial, en el afán de abarcar mayores sectores, acelera la nivelación para abajo, auspiciando consumos masivos descartables y reemplazables sin aspiraciones a la verdad, al bien o a la belleza. Todo vale, la mentira incluida. La publicidad predica incluso que un idioma extranjero, mediante métodos mágicos, se aprende sin esfuerzo alguno en veinte días. Pero esta nivelación para abajo es un error grave. Ya lo denunciaba Lope de Vega en el Siglo de Oro:
Sepa quien para el público trabaja
que tal vez a la plebe culpa en vano,
pues si en dándole paja, come paja,
siempre que le dan grano, come grano.
–¿Piensa que lo que pasa en los medios de comunicación masiva refleja la falta de vocabulario existente en la población o, por el contrario, constituye la causa del problema?
–El nivel de expresión es un síntoma y un rasgo definitorio. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Uno reconoce en el hablar a un ser embrutecido porque lo denuncia en su forma de expresarse, pertenezca a la clase económica más alta o a la más pobre. Hay locutores que han ganado millones y uno sabe al escucharlos que pertenecen a un sector degradado intelectual y éticamente.
–¿Por qué es necesario que los ciudadanos mejoren su vocabulario y su nivel de expresión?
–El leer es un camino hacia el conocimiento y la belleza. Y consiguientemente al disfrute de los valores más elevados del ser humano. Leer a Homero es un goce excepcional. O a García Lorca. Y eso requiere un manejo del idioma. La novela, el relato y la historia ofrecen múltiples experiencias de vida. Es como multiplicar la existencia propia por la de todos los personajes en los que se introduce, y eso representa un enriquecimiento vital. Cuando alguien lee el Quijote se siente Don Quijote. Lo mismo ocurre con Hamlet. El horizonte intelectual se expande de ese modo con maravillosos descubrimientos. Se cierra cuando se estanca dentro de los límites de sus exigencias elementales, y termina vegetando en lo puramente material, fisiológico y epidérmico.
–¿Por donde pasa la solución al problema? ¿Acaso por planes culturales del gobierno junto con acciones linguísticas en las escuelas?
–La solución puede llegar por la vía individual, cuando uno descubre esos universos de algún modo. O de la educación que le impartan tanto en su hogar o a través del sistema de instrucción pública. Antes en la escuela primaria, al llegar a segundo o tercer grado el alumno ya conocía "Recuerdos de provincia" y el "Martín Fierro". Hoy creo que una gran mayoría aprueba el secundario en estado de semianalfabetismo. Desde luego la lectura, el disfrute de las múltiples vivencias y experiencias humanas necesita previamente una inducción. Constituye un valor y un disfrute que en su primera etapa deben ser inducidos. Los chicos, liberados a su arbitrio, apuntan directamente al disfrute pasajero insustancial de los juegos computadorizados, pasivos, repetitivos, que van anestesiando y desdibujando su personalidad y sus potencialidades.